
Por Gerardo Carrasco
[email protected]
Los veteranos, como quien firma estas líneas, somos capaces de recordar unas cuantas cosas de los comienzos de los años ochenta: el Mundialito, el plebiscito “del Sí y el No” propuesto por la dictadura, la Tablita, el inexpugnable guardameta del Telegol o el sabor del Chocolondo.
Sin embargo, no todos recuerdan que un hombre residente en la avenida Luis Alberto Herrera, a pasos del Jardín Botánico, tenía como mascota nada menos que una leona. Esto no era un secreto ya que, lejos de mantenerla oculta, su dueño la paseaba en la caja de un jeep, escoltada por dos perros dóberman, y se detenía en cualquier esquina para que los niños la acariciaran.
Esa postal del paraíso terrenal, que parecía extraída de los libritos de los Testigos de Jehová, se rompió en junio de 1983, cuando el felino —que jamás había sido agresivo— escapó de su casa y, en plena acera, atacó a un niño que caminaba con su madre.
Ese episodio es uno de los puntos de partida sobre los que Martín Otheguy apoya su nueva novela, Al final de todas las cosas; un título con reminiscencias de la Tierra Media de Tolkien. Una obra que no va sobre orcos ni elfos, y que aborda con delicadeza, talento y hasta inesperado humor, un tema doloroso: las enfermedades neurodegenerativas, y en concreto, la poco conocida demencia frontotemporal.
El protagonista de la obra es Manuel Bor, un adolescente que en sus pocos años de vida ha pasado por más de una experiencia límite. Corto en habilidades sociales y largo en capacidad de observación, analiza su entorno con una mirada libre de prejuicios o malicia e introduce al lector en una historia impar que amenaza con convertirse en la mejor novela publicada en Uruguay en 2025.
Prado, sabana
“Hay dos hechos que desatan la escritura del libro”, explica el autor ante la cámara de Montevideo Portal, acerca de los elementos que conforman la argamasa con la que se moldeó la obra. Y uno de ellos es el ya referido ataque de una fiera a un niño, no muy lejos de donde el autor vivía por entonces. De hecho, en 2019, Otheguy escribió una crónica periodística sobre ese episodio. “Eso me había quedado siempre resonando en la cabeza como para hacer una historia, escribir algo más”, cuenta.
El segundo hecho fue más reciente e incidió directamente a la hora de decidir escribir y sobre qué. “Lo que me llevó a pensar en la idea de hacer un libro de este tipo fue haberme enterado de que Terry Jones, el integrante de los Monty Python, tenía una enfermedad degenerativa mental [enfermedad que le causaría la muerte en enero de 2020], cerebral, que lo hacía comportarse en forma completamente irracional, desinhibida, con problemas de roce social”.
Si bien Jones y sus compañeros del grupo de comedia británico Monty Python siempre tuvieron cierta fama de chifados, resultó tristemente irónico que la dolencia neurodegenerativa privara al famoso humorista de la facundia que fue su principal herramienta escénica.
“Con la enfermedad empezó a perder las palabras, y era un tipo que hablaba mucho siempre y era superactivo, pero en poco tiempo se transformó en alguien callado. No podía formular lo que quería expresar. Cuando hablaba, quería decir algo y le salían otras palabras”, describe.
“Por un lado, me gustaba la idea de mostrar cómo una enfermedad así trastoca una dinámica familiar y por el otro, tenía ese incidente muy curioso y también muy raro que pasó en el Prado”, cuenta. Así, Otheguy repartió esos dos elementos en sendos personajes: el adolescente Manuel, que, además del encontronazo con un animal salvaje “tiene otros problemas a lo largo de su infancia y adolescencia” y su padre, Daniel, quien desde las primeras páginas comienza a presentar
síntomas de deterioro cerebral.
“Me interesaba la idea juntar esos dos personajes peculiares y ver qué pasaba ahí, y de qué forma reacciona una familia cuando esa enfermedad llega” y también cómo ve esa situación ese adolescente “al que también le pasaron cosas muy raras vinculadas al cerebro. Ese fue el disparador”, dice.
La enfermedad como no metáfora
Abordar la demencia frontotemporal y sus consecuencias fue un reto para el autor, quien se vio en la necesidad de estudiar un tema en el que hasta entonces era completamente lego y también tuvo que arrostrar una tarea que podía ser dolorosa: recabar los testimonios de familias que habían padecido esa dolencia incapacitante y mortal.
“Lo primero que hice fue preguntar a médicos que conocía si sabían de esa enfermedad, porque yo nunca la había escuchado”, admite.
“Es un tipo de demencia que tiene muchas variantes y cambia mucho”, de hecho, la casuística es tan diversa que casi puede decirse que hay una variante por cada paciente.
Las pesquisas dieron fruto y le permitieron localizar “a una neuróloga en Uruguay que trabaja con esta enfermedad. Tuve con ella un par de entrevistas largas, de horas. Le pedí que me contara todo, cómo reaccionaban los pacientes, cuál era la explicación científica o médica, por qué se producía esa enfermedad”, recuerda.
“También descubrí que hay aspectos de la enfermedad sobre los que no se sabe mucho. Busqué libros sobre casos documentados, que la mayoría son escritos por parientes de personas que la sufrieron, y son casos del extranjero, no de Uruguay. Contacté en Estados Unidos a la hija de una persona que había sufrido esa enfermedad y que había escrito un libro, y que también grabó una serie de videos con el padre”, cuenta. Con esa mujer el autor mantuvo un extenso diálogo, con el fin de dar consistencia a su obra. “En definitiva, me
documenté como si fuera a hacer un libro que no fuera de ficción”, resume.
Durante esa investigación, Otheguy comprobó que “en Uruguay no hay ningún lugar dedicado especialmente” a esa patología. “Es como que el alzhéimer engloba a todos estos tipos de enfermedad. Y de hecho eso es un problema, porque a veces se diagnostica mal. La gente cree que un paciente tiene alzhéimer y tiene esta otra enfermedad, que presenta síntomas distintos e incluso aparece en otras edades”.
Quién, cuándo y dónde
La palabra “personaje” tiene su origen en el latín persona, pero en Al final de todas las cosas, no todos los personajes son gente, o seres. En el particular mundo de Manuel Bor, hay sitios que, por su rotunda presencia, son también personajes. Y días que, debido a su relevancia o su condición de bisagras, se ganan esa condición. Siguiendo la lógica del protagonista, surge una pregunta inevitable: ¿puede la enfermedad ser también un personaje?
“Sí, la enfermedad es un personaje en el libro, eso es seguro”, asevera el escritor. “Yo quería que la enfermedad —o las enfermedades, porque hay más de una vinculada al libro— tuvieran un papel muy importante. Porque están en el día a día para todos, para nuestras familias y para cada uno y, probablemente, lo que termine con nosotros en algún momento sea una enfermedad. Sin embargo, me da la impresión de que es un tema del que se habla mucho, por ejemplo, en conversaciones familiares y por razones obvias, pero
del que no se habla tanto en la ficción”.
La risa, remedio infalible
Martín Otheguy es periodista, autor de numerosos libros orientados al público infantil y juvenil, y también humorista. Esta última faceta queda de manifiesto en su rol como creador e intérprete de varios personajes en el programa de TV y radio Los informantes, y también asoma en su obra escrita.
En Al final de todas las cosas, su primera novela dirigida al público adulto, el humor también se las arregla para aflorar, a pesar de los difíciles temas que trata. No se trata de un humor estridente o constante, sino de chispazos que surgen con naturalidad y jamás desentonan.
“Obviamente el tema no era como para hacer un libro a lo Tom Sharpe, una especie de farsa en la que todo fueran risas y carcajadas, pero tampoco quería que fuera un dramón, porque en la vida de todo el mundo, y también en la de las familias que atraviesan esas dolencias, están las dos cosas [el drama y la comedia], y, especialmente, si se tiene en cuenta que se trata de un tipo de enfermedad en la que se dan condiciones para
que ocurran cosas que pueden causar cierta gracia, a pesar de lo terrible que
es”, señala.
Buena parte del humor surge del contrapunto entre ese adolescente superracional, pero carente de tacto o habilidades sociales, y un adulto al que una patología le borra los límites marcados por las convenciones sociales.
Así, el humor llega “sin que el personaje de Manuel quiera ser gracioso, porque en realidad no es alguien que entienda el humor o que haga chistes, pero su choque con el resto del mundo sí podía tener algo de gracia y matizar el drama de un padre que está sufriendo una enfermedad neurodegenerativa”, describe.
“Aparte, no lo puedo evitar, porque casi todo lo que hago tiene que ver con el humor, entonces seguro que algo de eso iba a haber”, comenta risueño.
Romper estereotipos
A la hora de crear su personaje, el autor procuró no incurrir en el tópico del “neurodivergente genial”, cuyo ejemplo más acabado sea quizá Sheldon Cooper, protagonista de la serie The Big Bang Theory.
“Quería evitar específicamente eso, porque ya hay bastantes personajes presentados como autistas que tienen ese rol, en que se los muestra de una forma unidimensional, solo se ve la parte que puede resultar más graciosa, o se los muestra como genios con supermemoria e inteligencia. Pero el autismo tiene diferentes grados, es un trastorno complejo y que puede provocar muchos problemas sociales a quien lo padece”, subraya.
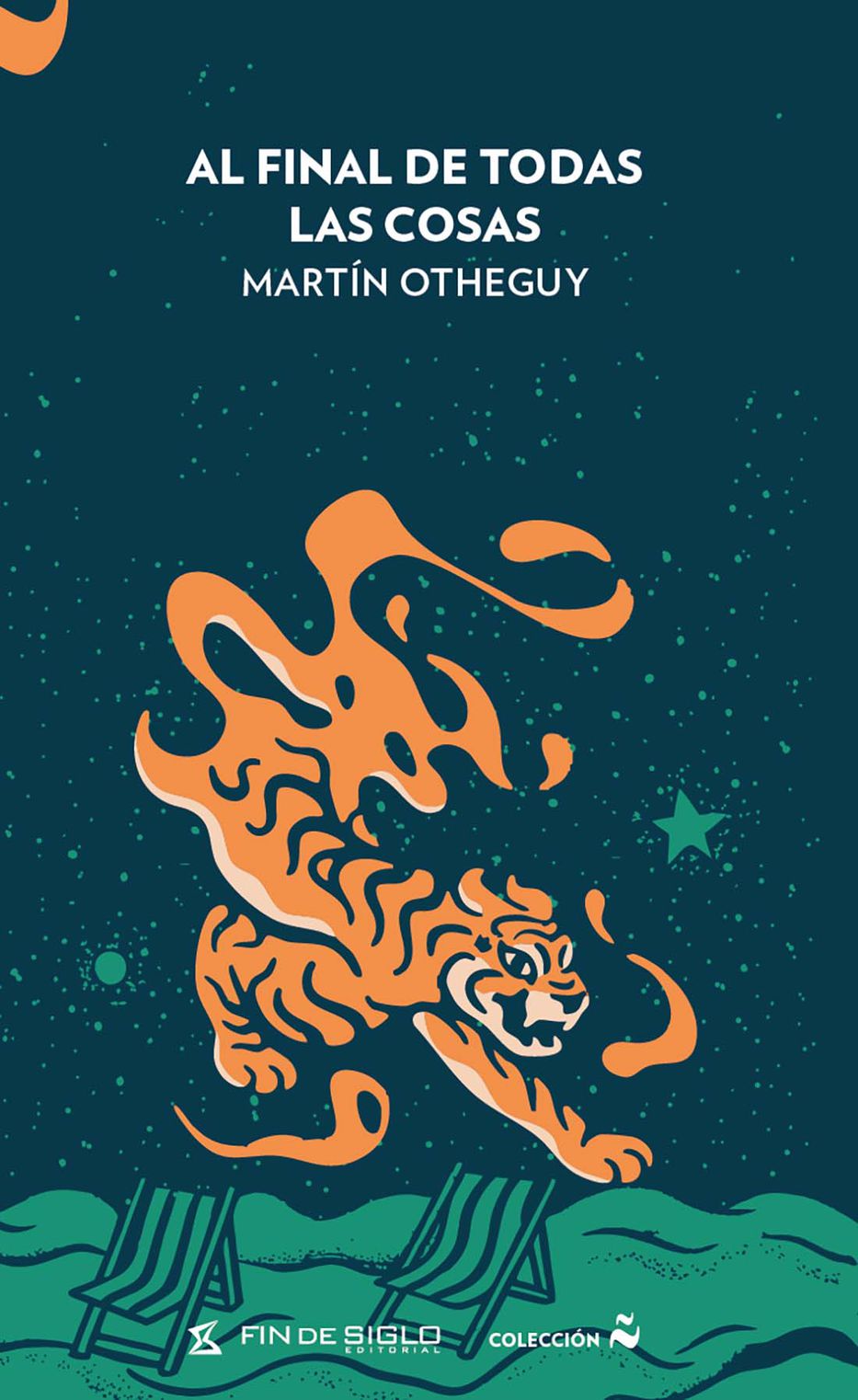
Por eso, “específicamente no quería que el protagonista fuera autista, quería que fuera un adolescente peculiar, porque le pasaron cosas peculiares, lo que dijimos al comienzo y otros temas más. Si te ataca un tigre, probablemente, durante tu niñez la vida no sea muy normal. Pero además de eso, él pasa por otras situaciones que hacen que se aísle un poco socialmente del resto. Le encantan los libros, se mete mucho en la literatura fantástica, y eso también lo va
alejando un poco de su generación”, detalla.
Un vínculo único
Cuando la demencia frontotemporal irrumpe en la casa de los Bor, no todos la notan al mismo tiempo ni reaccionan de la misma manera. Es precisamente la meticulosa mirada de Manuel la que nota antes que nadie que algo está cambiando. Y también es él quien se empecina en solucionar el problema, aunque quizá sus ideas no sean las mejores.
“Eso fue algo que me lo sugirió una de las personas con las que hablé, que habían convivido con personas con la enfermedad. Me dijo que, si yo iba a escribir un libro, sería bueno que mostrara cómo dentro de la familia todos tienen diferentes visiones sobre la persona que sufre la enfermedad”.
En cuanto a Manuel, “conecta con su padre porque siente que es el único que realmente lo entiende en la familia, y es como que empieza a perder a su único amigo. Y siempre piensa en cómo va a afectar la enfermedad a su padre, y no en el efecto que esta situación va a tener sobre toda la familia”.
Voy en un coche que robé anoche
Sin transitar el escabroso camino de los spoilers —o destripes, como prefiere la RAE— pude señalarse que, hacia el ecuador de la obra, se produce un giro en los acontecimientos. Así, una historia doméstica, que hasta entonces transcurría en la casa y el barrio de los protagonistas, deviene en una suerte de road movie, o historia de carretera, en la que el relato cambia su dinámica y gana un par de nuevos personajes. Uno de ellos
es una “intrusión autobiográfica”: el viejo auto del abuelo del autor, una
castigada tartana que en nada se parecía al lustroso Oldsmobile de La
banda del Golden Rocket.
“Me da la impresión de que cuando nosotros éramos chicos, los autos eran personajes más importantes para nuestra vida. Hoy en día los autos son más o menos iguales, intercambiables, pero para la gente de nuestra generación, que crecimos en los años ochenta, el auto que tenía tu familia no era cualquier cosa, tenías una suerte de relación estrecha con ese coche. En mi caso, hay varias historias con ese auto viejo, un Plymouth de 1948. Me causaba gracia usar ese auto, porque además
era útil para algunas cosas que yo quería mostrar en el libro. Poner a un
chiquilín que apenas sabe manejar y que no tiene edad para hacerlo, conduciendo
un mastodonte que es difícil de llevar y que le va a traer muchos problemas”,
cuenta.
Es precisamente ese auto, lerdo y tosigoso, el que, paradójicamente, acelera la historia y la conduce al escenario final, ese que recuerda al diálogo entre Frodo y Sam en la saga de Tolkien, una vez que el anillo único es destruido y ambos creen que ya no verán un nuevo amanecer.
Porque quizá, lo importante no sea dónde estarás cuando llegue el final de todas las cosas, sino con quién. O con quiénes.

Por Gerardo Carrasco
[email protected]






